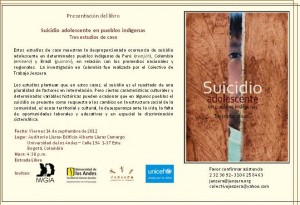Por Efraín Jaramillo Jaramillo
Guerrillas y paramilitares son en el momento una parte importante de la estructura de poder político en el Pacífico. Esto se debe a que tienen poder coercitivo para captar rentas, lucrarse de actividades extractivistas de recursos ambientales, expropiar tierras y apropiarse de excedentes de la producción de las comunidades locales. Pero, también porque imponen un orden social y político autoritario que posibilita el surgimiento y prosperidad de economías ilícitas que producen grandes rentas.
Este orden que imponen está mediado por el terror, como lo demuestran las masacres, asesinatos selectivos, secuestros y desapariciones de líderes de las organizaciones populares en los últimos 10 años. En el Pacífico, con el 4% de la población de Colombia, suceden el 17% de los homicidios. En esta región habitada mayoritariamente por afrocolombianos, el hecho más resaltante de este tipo de violencia, es la exagerada cantidad de víctimas que cobra entre la población juvenil.
Este artículo analiza los orígenes históricos de esta violencia, muestra el contexto económico, político y social en que sucede y desnuda la magnitud de las precarias condiciones de vida y el estrecho margen de oportunidades que tienen los jóvenes para la realización de sus proyectos de vida.
El Pacífico no aguanta el impacto de megaproyectos agroindustriales y de infraestructura que en su concepción y en su desarrollo constituyen encarnaciones de esa arrogancia devastadora que ha caracterizado al capitalismo frente a los grupos y comunidades humanas que, como resultado de su centenaria interacción con el entorno, han desarrollado otras lógicas y otras racionalidades no regidas necesariamente por la rentabilidad económica.
En los siguientes 10 puntos hacemos una radiografía” del Pacífico, para entender esta época demencial que está viviendo una de las regiones más ricas y biodiversas del planeta.
1. Ausencia del Estado. Hacia las regiones selváticas y semiselváticas se volcó a mediados del siglo pasado una colonización desde la región central del país. Obligados a abandonar sus tierras debido a la violencia o desencantados de la lentitud y/o fracaso de las políticas de reforma agraria, miles de familias campesinas colonizaron, entre otras regiones, el litoral del Pacífico. Esta región se fue articulando al país sin control y presencia del Estado.
Aunque es obligación constitucional del Estado proteger los derechos de los grupos étnicos, con mas veras cuando el panorama de los derechos humanos para negros e indígenas se ha deteriorado ostensiblemente, el Estado no está en condiciones -¡tampoco existe la voluntad!- para ejercer soberanía en el Pacífico.
2. Dominio territorial de grupos armados. Los grupos armados (guerrilleros y paramilitares) son los que ejercen un dominio territorial en vastas zonas de la región, suplantando allí al Estado y contribuyendo a la desinstitucionalización de la región. Ante la incapacidad y desgano del Estado para hacer efectivos los derechos de los grupos étnico territoriales, los grupos armados ejercen una dictadura territorial.
3. Economías de enclave y de extracción de recursos naturales. Después del saqueo de sus bosques, y riquezas minerales con una alta depredación del medio ambiente, se fueron implantando ganaderías extensivas y las actuales plantaciones de banano y palma africana. Lo más preocupante es que se ha venido conformando una economía basada en el cultivo de la hoja de coca , uno de los negocios más “pauperizadores y depredadores” para la región.
Las ganancias para la región productora son “ínfimas” en comparación con las etapas finales del narcotráfico, donde la parte más grande del botín, es apropiada (se realiza) en los países consumidores por vía de la “distribución minorista, el lavado de dólares y la especulación financiera”.
Pero los costos para la región productora son muy altos: ampliación de la frontera agrícola (para los cultivos) a costa del bosque natural, destrucción de flora y fauna, contaminación de ríos con residuos químicos y fumigaciones, descomposición social (junto con procesos de enajenación cultural y pérdida de identidad), desestructuración de las economías de afrocolombianos e indígenas y alto costo en vidas.
4. Escasa movilidad social. Al Pacífico mucha gente entra y sale o se desplaza de un lugar a otro. Pero en el Pacífico no se progresa, apenas se sobrevive. Existe una baja capacidad de retención de excedentes para la región. Las rentas producidas no contribuyen al desarrollo social y económico. El pacífico es la región del país con más necesidades básicas insatisfechas , que se manifiesta en los altos índices de morbilidad, sobre todo en la población más joven.
5. Disputa violenta por el control económico, político y territorial de la región. Muchas zonas del Pacífico son objeto de disputa entre sectores armados, pues tener el control de estos espacios y de su economía legal e ilegal es vital para mantenerse en la guerra. En pocos años el Pacífico, de remanso de paz se tornó en una de las regiones más violentas del país, debido a la pugna por el control de rentas asociadas a los cultivos de uso ilícito o a la explotación de recursos naturales, por la posesión de tierras fértiles o el dominio de territorios geopolíticamente estratégicos. Por estas zonas se realizan las exportaciones ilícitas y el contrabando de armas. Esta pugna ha costado la vida a cientos de jóvenes en calidad de “raspachines”, aserradores de madera, mineros o milicianos que trabajan para uno u otro grupo.
6. Fragmentación y desarraigo territorial de comunidades indígenas y negras. En la medida en que crecen los cultivos ilegales y se expanden las grandes plantaciones, la ganadería o las actividades extractivistas, la vida económica y social de las comunidades queda supeditada a la dinámica del flujo de recursos generados por estas actividades.
En las comunidades afectadas por este tipo de economías, caen vertiginosamente los cultivos de pan coger y se incrementa la dependencia de alimentos importados. El abandono de las actividades de chacra es el primer paso para la desestructuración económica de las comunidades. Y el uso del suelo y de recursos del territorio con el fin de responder a demandas de mercados externos a la región, es la vía más expedita el desarraigo territorial. En esto el Pacífico ofrece una amplia gama de ejemplos.
7. Nueva diáspora negra. A la par que se extinguen por sobreexplotación los recursos del bosque, de los ríos y de los manglares, y se agotan los recursos auríferos, empieza la migración hacia las ciudades. Esta diáspora es selectiva: los primeros que se van son los jóvenes. En una economía pujante, con empresas dinámicas y crecientes, esta nueva mano de obra que llega a las ciudades del Pacífico podría ser absorbida productivamente. Pero con sectores económicos rentistas que solo buscan beneficios del corto plazo, sin visión económica estratégica, no se desarrolla una economía local y regional que pueda revertir las condiciones de marginalidad y exclusión de esta población rural que abandona los ríos.
8. Desestructuración de los gobiernos municipales. La evasión fiscal, el contrabando, la posesión ilegal de la tierra, el robo y apropiación privada de los bienes y recursos públicos, el caciquismo, las elecciones fraudulentas, la compra de votos, el secuestro y por último el narcotráfico, con todas sus secuelas de corrupción y violencia, han terminado por desestabilizar los gobiernos locales y desinstitucionalizar la región.
9. Problemática social tratada en términos de guerra. El Plan Colombia surgió en el marco de la política antidrogas del gobierno de Estados Unidos. Al convertirse el negocio de las drogas en principal fuente del empoderamiento económico y militar de las FARC y de las AUC, y al entrar estas organizaciones (después del 11 de septiembre) a hacer parte de la lista de los grupos terroristas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pasa la lucha antidrogas a ser definida como guerra antiterrorista.
Al establecerse esta relación de causalidad entre terrorismo y droga, la problemática social de las regiones cultivadoras de coca, pasa a constituirse en un fenómeno que debe ser tratado en términos militares. Las propuestas de desarrollo económico concebidas para estas zonas deben pasar primero por una “solución militar” .
Con el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, el Pacífico entró a ser parte de las llamadas Gray Zone, catalogadas como de fácil acceso para los actores armados. Los pobladores de estas zonas grises serían parte de la estrategia de financiación y/o potenciales auxiliadores de acciones terroristas. Se borra de un tajo la propuesta de “pensar pacíficamente el Pacífico” (lema del Proyecto Biopacífico ) que venía reafirmando las estrategias de convivencia y supervivencia de negros e indígenas que habitan las selvas neotropicales del Pacífico como la clave de cualquier esfuerzo a favor de su singular diversidad biológica y cultural.
La guerra como conductora de desarrollo regional es, como dice Ricardo Vargas “una pésima consejera”. Esta guerra desvirtúa las formas de producción solidarias que han conservado las selvas del Pacífico durante siglos y viola derechos constitucionales y normativos de protección de territorios colectivos. El resultado final es que se imposibilita más cualquier acción tendiente a empoderar a las comunidades para el ejercicio de sus funciones y a generar procesos de desarrollo autónomo y autosostenible.
El inconveniente más grande es que difícilmente las fuerzas armadas logran incidir sobre las estructuras ilegales empotradas en estas zonas. Este modelo de intervención y los atropellos, violaciones que regularmente cometen y el fuerte impacto de las medidas de control que imparten -retención de combustibles, víveres, medicamentos, restricciones a la libre circulación por caminos y carreteras, obstáculos para ir a sus sementeras y cultivos de pan coger o para la recolección de frutos y para acceder a sitios de pesca y cacería; dificultades para adquirir y vender productos-, terminan generando crisis económicas locales: escalada de precios para artículos indispensables de afuera de la región y caída de precios para los producidos de la región. La economía de la región colapsa. Y ante la incapacidad de los gobiernos locales para sortear estas dificultades, se produce el abandono de la región. Como reza el dicho popular, el remedio resulta siendo más caro que la enfermedad.
Este modelo de intervención y las consecuencias antes descritas se han repetido tantas veces en diferentes regiones no sólo del Pacífico, sino de todo el país -y no sólo por actores armados legales, sino por paramilitares y grupos insurgentes-, que ha llevado a varios analistas a concluir que detrás de estas acciones se encuentra una política deliberada de desalojo de la población, para “limpiar” determinadas áreas ambicionadas por intereses económicos vinculados a grandes proyectos agroindustriales.
Y es que en el Bajo Atrato (departamento del Chocó) se iniciaron los grandes cultivos de Palma aceitera, después de haber sido desalojadas violentamente las comunidades de la zona. En otras zonas, como en el Alto río San Jorge, el desalojo de la población indígena Embera Katío de su resguardo tuvo lugar para sembrar cultivos de uso ilícito. En otras zonas el objetivo del desalojo es la explotación a gran escala de los recursos ambientales, especialmente madereros y mineros o para ampliar los latifundios ganaderos. Esta situación, descrita en el segundo informe de IWGIA sobre los derechos humanos de pueblos indígenas, configura un genocidio premeditado .
10. Crecimiento de las desigualdades económicas y sociales. Exacerbación de las diferencias culturales y el racismo. El modelo económico neoliberal, iniciado en los años 90, no sólo no ha resuelto los problemas estructurales, sino que han acentuado las desigualdades, extendido la pobreza y acelerado el deterioro del ambiente. A pesar de las acciones afirmativas del Estado que llevaron a la titulación de más de 5 millones de hectáreas a la población negra, esta no ha logrado el disfrute de sus territorios colectivos y hoy sigue siendo el sector social más excluido de la nación colombiana. Tampoco existen políticas económicas tendientes a cerrar la brecha entre las regiones, y el Pacífico, el territorio ancestral de los negros, continúa siendo la región más pobre, explotada y desconectada del país.
Aunque la pluriculturalidad fue consagrada en la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado no se ha identificado con ella. Las estadísticas y los hechos nos muestran que a pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada para dirimir los conflictos de los colombianos, fue a partir de allí que se agudizaron los conflictos socioculturales. La razón es que el Estado colombiano no pensó nunca crear espacios para la interculturalidad, buscando así cerrar el abismo que separa a las diferentes culturas.
De la mano de la desigualdad económica crece y se aceleran entonces las diferencias culturales. La desigualdad y la diferencia se agravan aún más, cuando en la región se expande la economía basada en cultivos de uso ilícito. Aunque la esclavitud se abolió hace 150 años, con esta economía del narcotráfico se reviven pautas semejantes de explotación de la mano de obra y de violación de los derechos humanos.
En el Pacífico se hace más evidente lo que a juicio de Daniel Pécaut es la violencia en Colombia: una situación generalizada y difusa, donde los diferentes fenómenos y formas de expresión como se presenta (violencia política, conflicto armado, asesinatos, desplazamientos, extorsiones, desapariciones, secuestros, violencia común, violencia racista) interactúan y se retroalimentan, creando un círculo vicioso ascendente y cumulativo.
Y es eso precisamente lo que está sucediendo en el Pacífico. Se da una situación generalizada de violencia, pero donde el narcotráfico y sus bandas delincuenciales ejercen un poder intimidatorio por medio del terror. Estos grupos se convierten en agentes reguladores que garantizan el orden público y el cumplimiento de las normas que ellos mismos establecen. Ejercen su propia justicia y deciden sobre la vida de las personas. Últimamente han optado por la modalidad de asesinar salvajemente a muchos jóvenes desempleados de los barrios populares, o realizar “faenas de limpieza social” para despejar los barrios de Bajamar, para la modernización del puerto de Buenaventura Producto de esta violencia han perdido la vida cerca de medio millar de jóvenes en los últimos 5 años. La mayoría de las víctimas presentan señales de tortura, que llevan a pensar en que en estos actos delictivos existe también una buena dosis de racismo e intolerancia social.
 ). On March 16, 2010, the women’s plots which are situated close to our Casa Grande, our religious and ceremonial center in the Siapidaara village were sprayes. Also at that time, the plots of our Afro-Colombian sisters from Santa Cruz were fumigated. We have been working together as Eperara and Afro women in an agro-ecological production experience, to find alternatives to illicit crops that are invading the Pacific rivers, crops that destroy community economies and sustainable forms of using the environment.
). On March 16, 2010, the women’s plots which are situated close to our Casa Grande, our religious and ceremonial center in the Siapidaara village were sprayes. Also at that time, the plots of our Afro-Colombian sisters from Santa Cruz were fumigated. We have been working together as Eperara and Afro women in an agro-ecological production experience, to find alternatives to illicit crops that are invading the Pacific rivers, crops that destroy community economies and sustainable forms of using the environment.